Libros Tratados Música Prédicas
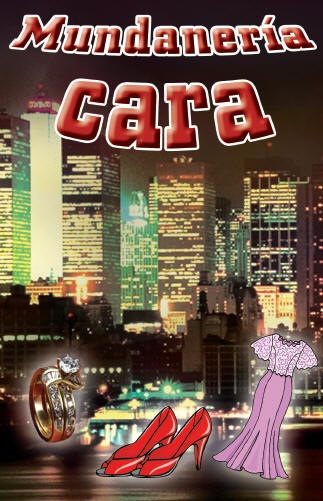
Con cierta vacilación la hermana Alicia preparó a cerrar la reunión de señoritas. Tenía un punto más. ¿Lo debía exponer? ¿Les haría bien? Ya habían oído bastante sobre el tema de la vestidura y al parecer tomarían esto a risa también. Además con una visitante en el grupo, no sería conveniente. La próxima vez podría empezar desde allí.
—Creo que me detendré por hoy aquí —terminó inquietamente, y en una manera indecisa—. A menos que —su conciencia le instó a continuar—, una de ustedes tenga algo que añadir.
Miró al grupo de señoritas, sus rostros mostrando sorpresa porque terminaba tan pronto. Eran las 8:30 de la noche nada más.
La señorita que visitaba se puso de pie y preguntó modestamente:
—¿Me permitirían unas palabras?
—Sí —dijo la hermana Alicia, sorprendida.
—Durará quince minutos, más o menos.
—Tómate veinte si los necesitas. Señoritas, prestemos nuestra atención a la hermana Dora. Creo que ella tiene algo importante que decimos.
—Sí, así lo siento yo —principió Dora de León—. Estoy agradecida con Dios por haberme traído a este lugar para decirlo. Cuando llegué aquí para pasar una semana con Elena, no sabía que se me daría este privilegio.
—Sin duda para nosotras es un gusto también —la interrumpió la hermana Alicia.
—Para seguir con la historia de mi vida —continuó la visitante—, creo que su directora terminó muy pronto esta noche. Esperaba que ella mencionara la modestia en el atavio como una prueba de pureza del corazón lo cual enfatizó en su lección.
Se volvió hacia la hermana Alicia como si quisiera una explicación, pero continuó sin demorar.
—Bueno, tal vez este punto es más real para mí que para la mayoría de muchachas, porque yo lo tuve que aprender en la costosa escuela de la experiencia. Ustedes no lo tienen que aprender de esa manera si toman en cuenta mi experiencia. Perdonen mis expresiones francas y claras. Me interesa salvar a muchachas y no hacer sermones floridos. Aquí está la historia de mi vida.
—Mi padre murió cuando yo era todavía pequeña. Mi madre luchó por mantener a sus cuatro hijas juntas, pero fue imposible. Una por una fuimos divididas para ir a vivir con vecinos y familiares. Algunos eran buenos hogares, otros no. Pronto comenzó a notarse su influencia en nosotras y yo me entregué a la mundanería por completo. Cuando llegué a los dieciséis años, yo ya andaba muy perdida. Han oído el dicho que dice: "Vino y mujeres", que es la razón de la caída de muchos hombres. Bueno, en mi caso fue "vino y hombres", más que bastante de los dos. Entonces me di cuenta de mi triste condición. Pero no sabía qué hacer. No conocía a Dios, tampoco lo conocían mis amigas. Bebí más que nunca y me sentí peor. Pero un día, una mujer cristiana me ayudó a levantarme y también me guió a Dios. ¡Tanto amo a esa santa!
Aquí hizo una pausa pero luego empezó de nuevo, así aliviando la suspensión de las señoritas.
—Sin duda quisieran saber por qué les cuento todo esto. Lo necesitan como fondo para lo que viene a continuación.
Otra vez el semicírculo de muchachas se inclinó hacia adelante, la vista de todas fija en ella.
—Cuando me convertí interiormente, me convertí exteriormente también. Mi vida pasada pecaminosa {no quiero recomendarla cuando digo esto) me causó algo que a muchachas inocentes como ustedes no les gusta creer. Me convenció del peligro de parecerme como el mundo mientras estoy tratando de vivir por Cristo.
Unas guiñadas y miradas fueron intercambiadas en el semicírculo. Consciente de esto, la hermana Dora dirigió su vista directamente hacia las muchachas y continuó.
—Yo sabía que se lo resentirían; pero yo lo sé por experiencia. Ustedes todavía no. Que Dios las libre de la terrible... —Tragó y se secó las lágrimas porque no podía seguir.
—Ustedes van a querer una ilustración del peligro de que acabo de hablarles —dijo, recobrando la calma—. Otra vez se la daré de mi propia vida. Como les d0e, me convertí de todo corazón, y a los pocos días fui a mi ropero. Saqué lo que no me convenía, como vestidos de baile, vestidos sin mangas, cosméticos, y otras cosas. Lo más pronto que pude me hice ropa que da con el adorno interno "de un espíritu afable y apacible".
Todo caminó bien, y yo fui feliz por varios meses. Entonces, una noche por invitación de una de mis antiguas amigas que vivía en el otro extremo de la ciudad, fui a verla. Ella no había oído de mi conversión.
—¡Dora! —exclamó al verme, con una mirada severa—. ¡Qué anticuada pareces! ¿Se fue París al arca de Noé para buscar ideas? —Se rió, dando golpecitos a mis mangas largas—. ¿No te hace tropezar tu falda larga? ¡Dora! ¡Dora! —dijo, sacudiéndose la cabeza. Haciéndose para atrás, miró otra vez para comprenderlo todo—. ¿Por qué no me había fijado en tu peinado? ¿Qué es eso que llevas, un velo de bodas? ¿Dónde está el novio?
Así continuó todo el rato de la visita. Cuando llegó la hora para irme, ya me había convencido en que usara uno de sus vestidos modernos y que me hiciera un peinado como el que me hacía antes de mi conversión. Cuando me miré en el espejo me agradó mi apariencia, pero a la vez me asustó.
—Ahora, te quitas diez años —dijo, halagándome.
También me quita la paz, pensé, con miedo de decírselo, tan cobarde era.
—Y que no te vuelva a ver con estas ropas tan feas —me ordenó con disgusto—. Y esto, que se vaya al fuego. —Diciendo esto, cogió mi velo que estaba sobre la cómoda y lo hizo una hola.
—Ah, no, me lo voy a llevar —protesté débilmente, agarrándolo y echándolo en mi bolsa. En ese momento no me convenía ponerlo.
Saliendo de allí, caminé varias cuadras para tomar el transporte urbano que me llevó a la cuarta. Aquí tuve que andar tres cuadras para tomar otro. Ya era la medianoche y las calles estaban poco iluminadas. En estas partes las calles estaban vacías, y mis pensamientos me turbaban. No pude orar. Me sentí tan indefensa como un niño perdido. Cuando me apresuraba a cruzar la primera bocacalle, apareció un hombre y me dijo: —¡Buenas noches, chica!
¡Horrores! Era un desconocido. ¿Qué debía hacer? Sin responderle seguí caminando lo más rápido que pude, y logré llegar a la séptima.
¡Por poco! —dije, sin aliento—. ¿Por qué ando sola a estas horas de la noche? Querido Dios, —traté de orar—, ayúdame a llegar sin novedad y nunca volveré a hacerlo.
Tengo la seguridad que Dios oyó mi oración. No sé por qué la oyera, después que yo había hecho esas cosas necias, pero yo sé que El me oyó; de lo contrario no estaría aquí para contarlo. Porque mientras estaba parada en la esquina de la séptima, mirando el puesto de revistas de la farmacia que quedaba allí, sentí de repente una mano en mi hombro.
—Tú caminas muy rápido, ¿verdad? —preguntó la voz de la misma persona de quien huía—. Pero ya te alcancé.
Mi corazón me empezó a latir fuertemente otra vez. Miré por la ventana para ver dónde estaba el farmacéutico. Sin duda que estaba atrás llenando una receta para la única cliente, una anciana. ¿Qué podía hacer? —Señor, tienes que ayudarme, —supliqué otra vez. ¿Por qué debía ayudarme? ¿Cómo podía yo esperar que El lo hiciera? Yo no soy digna de Su ayuda, pensé. Quise correr para adentro, pero mi autobús ya iba a venir. Si se me pasaba tendría que esperar otra hora.
Traté de ocultar mi miedo hojeando rápidamente una revista.
—¿Te gusta ésa? Te la compro —intentó nuevamente.
—No, gracias —dije bruscamente, rehusándolo. La revista no me había interesado en lo mínimo. En verdad, no me di cuenta de qué se trataba, ni recuerdo ninguno de los .títulos de sus páginas.
—Supongo que esperas el próximo autobús.
—Si, —dije ásperamente, esperando que se fuera. ¡Ay de mi! pensé. Le estoy dando información.
—Bueno, ¿por qué esperarlo? A la vuelta tengo mi carro. Vámonos —sugirió.
—Oiga usted —me volví contra él. Se me fue el miedo, y la indignación tomó lugar—. ¿Piensa usted que yo soy una persona sin experiencia? ¡Escuche! Conozco sus tácticas. He sido víctima de tales como usted muchas veces algunas veces porque quise y otras porque tuve que serio. Pero esta noche, gracias a Dios, no será ni de una ni de otra manera. Mi vida no es una presa para la clase de hombres como usted, desde... —Me miré, y me di cuenta que no tenia ninguna prueba visible para respaldar le que estaba para decir, pero de todos modos lo dije—, desde que soy cristiana.
—¿Qué? ¿Cristiana? ¿Es usted cristiana? —Se me quedó viendo de pies a cabeza—. Bueno, ¿quién pudiera haberlo adivinado?
—¿Qué sabe usted de los cristianos? —le pregunté insolentemente, dolida por su reproche.
—No sé tanto. Mi madre era una. Lo que sé es que ella no creía en que debía parecerse a una mujer mundana.
Quise decirle lo mismo, pero ¿de qué servirla?
—Bueno —dijo, dando uno o dos pasos para atrás, porque había estado demasiado cerca de mí—. Siento haberla molestado. Ahora, ¿quiere que le dé un consejo? Los hombres como yo encontramos la clase de mujeres que queremos en los lugares como éste, a esta hora, y ataviadas de la misma manera como usted. También usted es una de las pocas a quien he juzgado mal. ¿Quién tiene la culpa?
—He aprendido una lección —le confesé—. Usted tuvo razón de juzgarme mal. De aquí en adelante procuraré mostrar que soy una mujer cristiana.
—Debe procurarlo —convino seriamente—, si quiere que la respeten los hombres. —Comenzó a caminar—. Siga firme en su religión, porque es la única manera en que se puede permanecer en el buen camino. Yo lo tuve por un corto tiempo, y lo dejé, por eso sé lo que hablo. Usted también va mal, a menos que cambie.
—Yo sé de qué habla, y quiero cambiar esta misma noche. Si alguna vez me vuelva a encontrar, me verá diferente, no como en esta noche.
—Espero que sí. Nosotros seríamos diferentes, si todas las mujeres pensaran lo mismo. Aquí viene su autobús. Buen viaje. Buenas noches.
—Buenas noches, y gracias por su consejo —le grité—. Y gracias a Ti, Dios, por la amonestación que me has dado por medio de esta experiencia. Prometo enmendarme.
Muchachas, he guardado mi promesa y ha sido para mi seguridad moral y crecimiento espiritual. Les cuento esta experiencia para que vivan más sabiamente que yo. Tómenlo de una que sabe, y evitarán muchos remordimientos los cuales yo siempre tendré.
Con eso, se sentó al lado de Elena. Inmediatamente, Elena se puso de pie. —Hermana Alicia —dijo, dirigiéndose a la directora, —y amigas presentes en esta noche, debo hacer una declaración antes de que acabe la reunión. Si hubiera sabido lo que mi amiga Dora iba a decir aquí, tengo la seguridad de que la hubiera dejado en la casa, y yo también me hubiera quedado. Gracias a Dios que no lo supe. Había estado pensando de dejar al Señor y disfrutarme en el mundo. Ustedes se habrán dado cuenta de que me he estado alejando. Ahora, después de haberle escuchado, he determinado no hacerlo; me saldría caro.
La hermana Alicia parpadeó con los ojos humedecidos y dijo quedamente: —Elena, eso me alegra. Es la respuesta a nuestras oraciones.
Luego, con una mirada llena de compasión, miró al semicírculo de muchachas y les preguntó: —¿Cuántas más piensan que sale caro?
Todas las manos se alzaron.
Después de despedir la reunión de señoritas, la hermana Alicia corrió a darle un apretón de manos a la hermana Dora y le dijo: —Gracias, hermana Dora, por hacer esta reunión una de las mejores que hemos tenido. Tú les convenciste a mis muchachas de lo que me pesaba; pero yo no tenía el valor de decírselo. Una vez más, te lo agradezco.
—No tienes que agradecerme. Para mí es una alegría si te he ayudado, hermana Alicia. Si puedo prevenir a una de ellas de toda la miseria por la que tuve que pasar, estoy satisfecha. Hay personas que creen que las jovencitas aprenden por experiencia, pero yo por experiencia, puedo decir que le sale a uno muy caro.
—Ida Boyer Bontrager